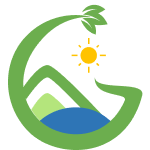Viernes, 04 de julio de 2025
Autoría: Laura Ibáñez Castejón

Imagen: Movimiento de Solidaridad Iberoamericana
El anuncio de la entrega del título habilitante para operar la represa Gallito Ciego a la Junta de Usuarios del Valle Jequetepeque, prevista para el pasado 24 de junio, reaviva la sombra de una duda que ha estado sobrevolando al Perú durante los últimos años. ¿Supone la creciente incorporación del sector privado en el manejo del agua una privatización de facto del bien hídrico?
Precisamente, la presidenta Dina Boluarte se manifestaba en este sentido en su mensaje por Fiestas Patrias ante el Congreso, promulgado el pasado 28 de julio de 2024. Como la mandataria precisaba en aquella ocasión “Quiero aprovechar la oportunidad para reiterar al país, de manera enfática y clara: ¡No se privatizará el agua! Durante mi gobierno no se privatizará el agua ni el servicio de distribución de agua potable y alcantarillado, por el contrario, buscamos que este servicio sea más eficiente y justo”.
Sin embargo, diferentes indicios apuntan a que se están dando pasos que fomentan paulatinamente una mayor participación del sector privado en la gestión del agua, esto es, en la garantía de un derecho humano esencial para la vida.
Se estaría propiciando así una ‘privatización de facto’, esto es, dejar en manos privadas el control, gestión y/o financiamiento de la provisión del servicio de agua sin que exista una transferencia legal de la propiedad del bien público. Entre sus principales consecuencias no resueltas, se produciría una reducción de las competencias del Estado y sus gobiernos subnacionales en el manejo de dicho bien, así como una limitación del acceso de la ciudadanía a los procesos de toma de decisión.
Cambios legales que favorecen la privatización de facto
Las declaraciones de Boluarte se sucedían poco más de medio año de promulgado el Decreto Legislativo n°1620 con fecha 21 de diciembre de 2023. Este, a su vez, modificaba el Decreto Legislativo n° 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
Entre los aspectos más controvertidos que recoge el texto legislativo se encuentra su intención manifiesta de “promocionar e incentivar la comercialización de los productos generados de los servicios de saneamiento”. Ello revela un giro preocupante en el tratamiento del agua: se prioriza su consideración como mercancía en lugar de su cualidad de derecho.
De igual modo, el decreto especifica que, entre “las funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en su calidad de Ente rector en materia de agua potable y saneamiento”, se encuentran “promover las Asociaciones Público-Privadas (APP), las Obras por Impuestos (OxI), así como otros mecanismos de participación público y privada en los servicios de agua potable y saneamiento”. Asimismo, el decreto faculta a los gobiernos locales “para otorgar al sector privado la explotación de los servicios de agua potable ysaneamiento, mediante cualquiera de las modalidades de Asociación Público Privada”- Como este decreto considera fuentes de abastecimiento de agua “los cuerpos de agua natural o artificial que son utilizados, para la producción de agua potable”, potencialmente, la gestión de cualquiera de ellos podría recaer en manos privadas.
Cabe precisar que el texto legislativo permite que terceros privados financien y/o ejecuten “infraestructura en materia de agua potable y saneamiento”. Es más, una vez finalizada la inversión o la obra, el prestador de servicio público “debe recepcionar dichas obras o inversiones”. En pocas palabras, entidades públicas se verían forzadas a gestionar inversiones e infraestructura desarrolladas por terceros privados sin que se haya evaluado si cuentan con la capacidad económica o técnica para ello. En vez de estar a cargo directamente de asegurar el derecho humano, se convertirían en receptoras y gestoras de lo creado por entidades privadas.
La promulgación del decreto tan solo provocó rechazo entre quienes se preocupan por preservar las fuentes de agua. Así, la Coordinadora Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios del Perú (VMAC) se pronunciaba al respecto del siguiente modo: “Denunciamos la privatización del agua (Decreto Legislativo 1620), elemento vital que debe ser gestionado de manera comunitaria y sostenible. La entrega de concesiones a empresas privadas atenta contra el derecho humano al agua y agrava la crisis hídrica en nuestras regiones”.
Más recientemente, nuevos recelos en este sentido cobran fuerza ante la posible aprobación de una nueva Ley Agraria. La conocida popularmente como Ley Chlimper 2.0 permite que las asociaciones de usuarios/as puedan ceder sus ahorros en agua a terceros. Por tanto, nada descarta en la práctica que los vendan a empresas privadas. Sobre este punto, ha llamado la atención Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), entrevistado por el portal de noticias Infobae: “Esto abre la puerta a un mercado de aguas, algo que hasta ahora estaba prohibido en el país”. El experto advierte, además, que la nueva ley podría propiciar prácticas tales como el acaparamiento y la especulación con el bien hídrico. Además, siempre según Del Castillo, contravendría otros textos normativos tales como la Constitución, que consideran el agua como patrimonio exclusivo de la nación.
En definitiva, el avance legal de la privatización de facto del manejo del bien hídrico comienza a expandirse tanto al ámbito del saneamiento urbano como al de carácter rural, dejando más espacio a una gestión privada y mercantilizada del mismo.

Foto: Archivo de Grufides
Cajamarca: un derecho dependiente de una empresa minera
Cajamarca es laboratorio de vanguardia de la propuesta contenida en el Decreto Legislativo n°1620. Hace tiempo que la ciudad del Cumbe se abastece del agua que una empresa minera decide entregarle. Como constató en diciembre de 2023 Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, “el 70% de la población bebe las aguas antes utilizadas por la empresa minera Yanacocha Newmont. Hace años que la empresa secó los manantiales del nacimiento del Río Grande, que históricamente abastecía a la ciudad. En la actualidad la empresa vierte al cauce los caudales previamente bombeados del acuífero y usados en sus procesos productivos para ser distribuidos a la población como agua potable, quebrándose así el precepto constitucional de prioridad”.
Como muestra de la dependencia que la ciudad tiene para con la empresa minera en lo que al abastecimiento del bien hídrico se refiere, solo cabe recordar el grave corte de agua que Cajamarca padeció el 31 de octubre de 2022 y que se prolongó durante los primeros días de noviembre. El mismo fue ocasionado por el cierre de las compuertas del dique del río Grande de manera que la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Milagro pasó de recibir 200l/s a tan solo 90 l/s. De acuerdo con un informe de la Dirección Regional de Salud Cajamarca (DIRESA): “Cabe mencionar que la disminución del caudal se debe básicamente a que minera Yanacocha SRL, ha suspendido sin causa alguna el vertido de sus aguas (supuestamente tratadas) a la cuenca del río Grande conforme corresponde; desconociendo las causas para ello”. La empresa minera ni tan siquiera habría informado del corte de agua a la EPS Sedacaj. Un informe posterior de SUNASS (INFORME N° 0415-2022-SUNASS-ODS-CAJ-ESP), con fecha de 23 de diciembre de 2022, reportó que los análisis de calidad del agua bombeada por Yanacocha entre los días 31 de octubre y 07 de noviembre revelaron que se superaban los límites máximos permisibles para la dureza del agua y sulfatos.
Si la empresa privada ha generado el problema, ahora también pretende resolverlo. Es así como, desde el 2012, esto es, previamente al decreto reseñado, Newmont ALAC, brazo ejecutor del programa de responsabilidad social de Newmont, junto con la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la EPS Sedacaj, desarrollan el programa “Agua para Cajamarca”. Este pretende cerrar las brechas de agua en Cajamarca en un 90% para el 2026.
Desde el punto de vista de este programa, el problema de la falta de agua es una simple cuestión técnica. Como enuncia un comercial publicado recientemente en la página de Facebook de Newmont Yanacocha: “En Cajamarca, el agua abunda. El desafío es superar la brecha de infraestructura hídrica para almacenar el agua y disponer de ella”. Por ello, entre las celebérrimas obras que contempla, se hallan los pozos tubulares, el primero de los cuales fue inaugurado en octubre del año pasado, y la presa de Chonta.

Foto: Laura Ibáñez Castejón
Estas obras se están ejecutando mediante la modalidad de obras por impuestos (OxI), la misma que el decreto legislativo pretende promover. Como se especifica en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, “mediante este mecanismo, las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente […] proyectos de inversión pública”. De este modo, la empresa minera puede vender su labor social, con el consiguiente capital simbólico que ello le genera en términos de buena imagen y reputación, descontando, sin embargo, sus obras de infraestructura hídrica del dinero que debería aportar al erario público. Pero nadie pregunta cómo se mantendrán estas infraestructuras cuando pasen a manos públicas y la minera ya no esté.
¿Menos democracia en la gestión del agua?
Tal como expone Cecilia Perla en el artículo “¿Empresas mineras como promotoras del desarrollo? La dimensión política de las inversiones sociales mineras en el Perú”, las empresas mineras han adquirido paulatinamente nuevos roles y competencias en aquellos lugares en los que desarrollan su actividad de extracción mineral. Ahora se espera de ellas que sean social y medioambientalmente responsables. Que dejen en las comunidades en las que operan algo más que un tajo abierto.
Este “rostro social” de la minera es parte, así, de su responsabilidad social corporativa. Desarrollando, de este modo, actividades de diferente corte como, por ejemplo, programas de educación ambiental o de reforestación, buscan demostrar que se preocupan por aquello que acontece en su entorno, así como por las comunidades impactadas por la actividad minera. Estos programas, sin duda, les generan réditos en términos de buena imagen y reputación, haciendo más digerible su verdadera razón de ser, esto es, la extracción de minerales, para quienes son afectados/as de manera negativa. No cabe duda de que, en definitiva, la presencia de las empresas mineras es más aceptada cuando se genera la expectativa de una ganancia en términos de un mayor desarrollo para comunidades empobrecidas con múltiples necesidades no resueltas desde la gestión pública.
De este modo es como las empresas mineras no solo están generando aceptación social y mejorando su imagen pública, sino que están logrando equiparar su presencia en un determinado territorio con la consecución de un mayor nivel de desarrollo para dichas comunidades empobrecidas.
Lo que, sin embargo, se calla es el hecho de que estás empresas terminan por copar espacios y asumir roles que corresponden a los poderes públicos. Como precisa Perla: “Del lado del Estado, las estructuras institucionales centrales y locales parecen estar renunciando a sus roles de regulación, recaudación y supervisión. Con empresas privadas gastando más y mejor, la tentación de descargar funciones y responsabilidades estatales es grande, especialmente cuando los gobiernos subnacionales son ya de por sí institucionalmente débiles. El gran riesgo es entonces que este nuevo consenso de que las empresas mineras «hagan más» genere que el Estado «haga menos»” (p. 265).
Lejos de resolver todos los problemas, esta activa participación de las empresas mineras en los asuntos públicos genera importantes dudas. Ningún consejo de administración es resultado de una elección democrática. En consecuencia, la legitimidad de sus decisiones resulta cuanto menos controvertida. De igual modo, la participación ciudadana se ve mermada cuando las decisiones se toman abanderando una solución técnica que se considera falsamente aséptica y neutral. Esto es, incuestionable. Se olvida, de este modo, que también la técnica está comandada por un actor humano que valora lo que se considera mejor en cada momento. La rendición de cuentas, la petición de responsabilidades y la transparencia quedan, pues, también en duda bajo este modelo de gestión privada de bienes públicos. Así, Perla se interroga sobre el cambio que tal injerencia privada en los asuntos públicos supone para las relaciones entre la ciudadanía y sus autoridades, así como sobre el modo en que se verán afectadas las mismas capacidades de dichas autoridades en el medio y largo plazo.
Como empresas que son, orientadas a generar beneficios, los criterios que las rigen no versan sobre propiciar una equidad que permita equiparar a toda la ciudadanía en sus necesidades más esenciales, una suerte de mínimo común denominador que permita tener unas condiciones suficientes de dignidad y bienestar. Por tanto, cuando la cuestión se centra en la gestión del agua, ¿quién podría garantizar que, efectivamente, se van a interesar por la ciudadanía más empobrecida, la que vive en lugares más remotos y de difícil acceso, consumidores/as, en definitiva, menos “interesantes” a los/as que llevar el agua es costoso y poco rentable? Sin duda, existe el riesgo de que una gestión privada de este bien natural los/as desatienda, ampliándose las brechas que tan alegremente se había prometido suturar.